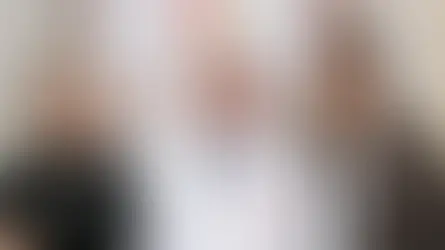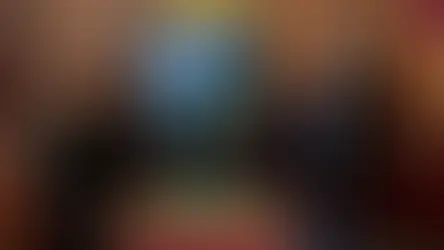¿Por qué?
- José Morales

- 2 jun 2025
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 4 ene

Es tan humano como respirar hacerse esta pregunta. Nuestra mente, incansable, trabaja día y noche para descifrar por qué nos sucede lo que nos sucede: por qué vemos, sentimos, vivimos.
Los mares y océanos son azules porque el agua absorbe los tonos cálidos de la luz solar y dispersa el azul que percibimos. Los objetos flotan porque, al desplazar un volumen de agua cuyo peso supera al del mismo, la fuerza de empuje hacia arriba iguala su peso y lo mantiene a flote. Respiramos porque, al contraerse el diafragma, la cavidad torácica se expande y el aire entra empujado por la presión ejercida por nuestra atmósfera. Existimos porque, a lo largo de 3.700 millones de años, la vida ha seguido un camino tan complejo que aún hoy no comprendemos del todo.
Los atardeceres y amaneceres son rojos porque la luz solar atraviesa más atmósfera; se dispersa la porción azul y predominan las longitudes de onda rojizas que alcanzan nuestros ojos
Los volcanes entran en erupción cuando el magma y los gases superan la presión que los contiene. Amanece y anochece porque la rotación de la Tierra hace que el Sol aparezca y desaparezca del horizonte cada 24 horas. La Tierra gira porque conserva el momento angular adquirido al formarse el sistema solar. Los atardeceres y amaneceres son rojos porque la luz solar atraviesa más atmósfera; se dispersa la porción azul y predominan las longitudes de onda rojizas que alcanzan nuestros ojos.
Las cordilleras se alzan por colisiones tectónicas cuya escala desafía nuestra intuición. Caminamos sobre ellas porque, al empujar el suelo hacia atrás, la fricción nos impulsa hacia adelante. Los vientos planetarios soplan para equilibrar la temperatura entre el ecuador y los polos. Los árboles crecen gracias a la luz, el agua y los nutrientes que sus meristemos convierten en nuevo tejido, y las hojas se vuelven amarillas en otoño porque el árbol reduce la clorofila para ahorrar energía, dejando de ocultar los pigmentos amarillos y rojos ya presentes en la hoja.
Llueve porque el aire húmedo asciende, se enfría, se condensa y, cuando las gotas son lo bastante grandes, la gravedad las devuelve a la Tierra. La lluvia tiene un olor característico porque las gotas liberan compuestos orgánicos atrapados en el suelo, que el aire húmedo transporta hasta nuestro olfato.
Los rayos surgen cuando la diferencia de carga entre una nube y el suelo rompe la resistencia del aire y descarga millones de voltios en un solo destello. La electricidad viaja porque un campo eléctrico empuja electrones a través de los conductores, transmitiendo energía en cadena. Una batería se carga al recibir ese flujo de electrones; por ejemplo, una batería de litio acomoda iones entre ánodo y cátodo y almacena la energía que luego alimenta el dispositivo.
Si en ese momento alguien estuviera en alguna de esas estrellas, a 80 años luz de distancia, y tuviera un supertelescopio para ver mi casa, no me vería a mí, sino a mi abuela de niña, correteando por la huerta
En las noches de mi infancia en Isora, pasaba horas con mi padre observando el cosmos, viendo estrellas que están a decenas, cientos, miles o millones de años luz. Si en ese momento alguien estuviera en alguna de esas estrellas, a 80 años luz de distancia, y tuviera un supertelescopio para ver mi casa, no me vería a mí, sino a mi abuela de niña, correteando por la huerta. Si la estrella estuviera a 550 años luz, vería la conquista de Canarias. Y si estuviera a 1.200.000 años luz, estaría viendo el nacimiento de El Hierro. Todo porque la luz tarda un segundo en recorrer 300.000 kilómetros, y la imagen que percibimos de la realidad es, simplemente, eso: la luz.
En su incansable búsqueda de sentido y explicación, la mente humana construye narrativas, inventa causas y formula preguntas. Preguntas como “¿Quién soy?”, “¿Por qué existo?”, “¿Cuál es el propósito?”, “¿Por qué eso es así?”, “¿Por qué veo lo que veo?”. No son solo intentos de encontrar respuestas externas; son esfuerzos desesperados por mirarnos a nosotros mismos, reconocernos en el reflejo del otro y alcanzar esa razón de ser que nos permite estar.
La mente es también un enigma envuelto en paradojas. ¿Cómo puede un órgano, mera materia física, generar la experiencia intangible de ser, sentir y pensar? ¿Dónde reside esa conciencia que observa y se observa a sí misma?, ¿Adónde va cuando morimos?, ¿Es acaso la mente un eco del pasado, una fragmentación de la infinitud contenida en nuestra limitada existencia y volumen?
La ciencia es el lenguaje con el que intentamos imponer orden y comprensión al universo que nos rodea, a la misma existencia. En nuestro incansable esfuerzo por entenderlo todo, es la herramienta que nos permite desentrañar por qué los mares son azules, por qué el aire se mueve, por qué los volcanes entran en erupción o por qué respiramos.
La ciencia profundiza en la realidad hasta llegar al propio umbral de la capacidad de razonamiento humano. ¿Qué nos impulsa a seguir buscando sentido?
La ciencia convive con la incertidumbre y la paradoja: mide y calcula, pero también nos enfrenta con preguntas que no tienen respuestas definitivas. Entre más sabemos, más preguntas complejas surgen, como si de una muñeca rusa infinita se tratara. La ciencia profundiza en la realidad hasta llegar al propio umbral de la capacidad de razonamiento humano. ¿Qué nos impulsa a seguir buscando sentido? En ese impulso, la ciencia se vuelve una aventura infinita, una poesía en movimiento, donde el conocimiento y el desconocimiento se separan por una delgada línea difícil de reconocer.
Medimos el universo mientras somos, simultáneamente, parte de la medida. Intentamos poner un número a la realidad, pero los números de la realidad somos nosotros.
Y entonces, ¿por qué?
Ya lo dijo Bécquer:
“Mientras la ciencia a descubrir no alcance
Las fuentes de la vida,
Y en el mar o en el cielo haya un abismo
Que al cálculo resista;
Mientras la humanidad siempre avanzando
No sepa adónde camina;
Mientras haya un misterio para el hombre,
¡Habrá poesía!”